Las manos se desprendieron,
arrancadas desde las muñecas,
cercenadas hasta la médula.
Chorros de sangre brotaban,
se derramaban sobre el piso,
mientras los perros la lamían
con parsimonia extrema.
Nos mirábamos.
Tú, del otro lado de la mesa,
con palabras punzantes diciendo:
«Ya no quiero nada contigo.”
Yo, con el vacío que deja el amor,
cuando es arrancado de tajo.
Dijiste: «Quiero que te vayas.”
Y aunque sabía que no tenía a dónde,
tenía que partir,
a cualquier lugar,
bajo cualquier sombra.
Recuerdo que aún corrí tras de ti,
en mi necesidad de entender,
pero tus pasos eran veloces
huías, fingías, aparentabas.
Te esperé en una banca,
la lluvia caía,
el cemento helado en mis manos,
una lápida como presagio.
Me quedé ahí,
con la mirada anclada,
el pensamiento nublado
y sabor a whisky en los labios.
Me arrastré por la calle
mis huesos, mis pies, mi vergüenza,
recogiendo humillación
por las banquetas sucias de la ciudad.
No solo arrancaste al amor,
te llevaste mi vida,
mi aliento,
mi nombre.
Aquel día desprendiste
las últimas hojas de nuestra historia,
para dejarlas volar como otoño
en pleno verano.
Y aunque volviste al otro día,
ya no teníamos manos
para sostenernos,
ni palabras que remendaran
Más allá
de las mentiras
con las que atiborraste mis oídos,
más allá
de las caricias que diste a otros,
del cuerpo que entregaste
rendida ante el sexo de alguien más,
más allá de toda traición.
Aquella tarde lluviosa
y ensangrentada de verano,
decidiste, no tenerme más.

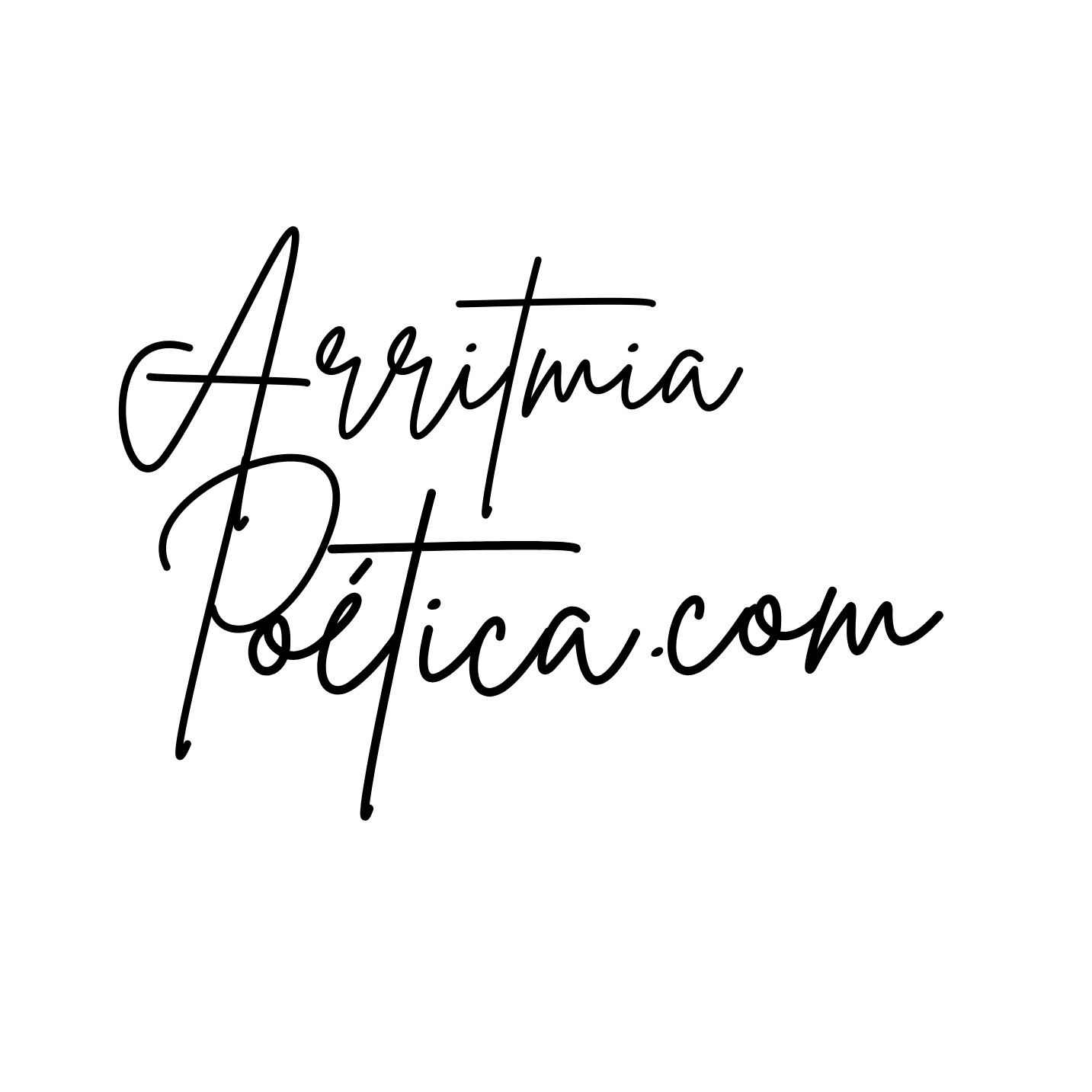


Deja un comentario